Hace unas semanas, el New York Times hizo una lista de los objetos que están entrando en desuso, y recomendó a sus lectores que, si les era posible, pensaran en ir reemplazándolos. Entre estos objetos condenados a la hoguera de las novedades tecnológicas figuraban, a corto plazo, el teléfono fijo, la computadora de escritorio y, a mediano plazo, los celulares. Incluso el informe se permitía afirmar que un sistema tan antediluviano como el correo electrónico tenía poco tiempo de vida. En el mundo de la laptop, el smartphone, el Facebook y el iPad, estos sistemas son demasiado lentos y pesados para el deseo compulsivo de velocidad y de diversidad que nos gobierna. Estos nuevos objetos probablemente también serán considerados obsoletos dentro de pocos años, a favor de otros nuevos. Nuestra carrera hacia el presente es incansable y pocos o nadie puede decir que, al menos en parte, no la está corriendo.
Cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos modernos: la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto encierra la promesa de que va a abarcar más espacios y tiempos, de que gracias a él, uno puede ser más veloz y que va a estar conectado con más personas en más lugares. Cada objeto que contribuya a anular más tiempos y distancias, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, que se adosan al cuerpo, que se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se cuelgan de nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirán acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas sino que todos nosotros nos habremos convertido en una de ellas.
Comunicarse en la distancia, traspasar los tiempos y los espacios siempre ha sido una obsesión en los seres humanos. El primer objeto que se inventó para cumplir con este objetivo fue, sin duda, el libro. Cuando alguien publicaba un poema o un tratado de historia en el mundo antiguo, estaba intentando llegar a lectores que no conocía; es decir, buscaba trascender su entorno, su tiempo y espacio, y proyectar sus palabras.
Un artículo reciente de Gabriel Zaid, «Los demasiados libros», nos ilustra sobre la actualidad de los libros. Hoy en el mundo, dice Zaid, se publica un libro cada treinta segundos. Si uno pudiera leer un libro diario, estaría dejando de leer cuatro mil publicados el mismo día. Se publican libros sobre nuestra especialidad, los cuales ignoramos y que obviamente siempre ignoraremos. Según dice Zaid, por este motivo, cada día somos más incultos. Sin embargo, habría que agregar que gracias a las facilidades técnicas de publicación, se publica y se desecha más que nunca. La enorme mayoría de los libros no duran sino unos días en las librerías, desde donde van al matadero de unas trituradoras que los desaparecen para siempre, cuando no son rescatados por alguna biblioteca compasiva. Pero una enorme cantidad de libros simplemente desaparece de la faz de la tierra, en los piadosos basureros o en el fondo de algún anaquel.
Los libros, que en alguna época de la historia fueron considerados sagrados, la fuente del conocimiento y de la sabiduría, la verdad sobre la vida por las antiguas religiones, han sido reemplazados, por lo tanto, por una avalancha de libros personales, en un mundo de la abundancia. Zaid cita a Karl Popper y su artículo «Los libros y el milagro de la democracia». Para Popper la cultura occidental nace con la aparición del mercado del libro en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. Desde entonces, y sobre todo con la llegada de la imprenta diez siglos después, el libro comercial se expande y se multiplica. Los libros empiezan a superponerse y a olvidarse. La invención del libro de bolsillo, un invento que los ingleses popularizaron en el siglo XX, fue un nuevo hito en el proceso de la gran proliferación. Desde hace algunas décadas, se publican libros sobre cualquier tema, en cualquier lenguaje, casi por cualquier autor. El concepto del libro como una fuente del conocimiento de la Antigüedad había desaparecido para siempre. Zaid cita a Samuel Johnson quien dice que «para convencerse de la vanidad de las esperanzas humanas, no hay un lugar más impresionante que una biblioteca pública.»
Aunque desde hace mucho se anuncia la muerte del libro, hoy hay más libros, y quizá también más lectores que nunca. En Estados Unidos, la televisión llegó, en 1960, al 88% de los hogares. Muchos anunciaron entonces que la televisión iba a eliminar el consumo de libros. Sin embargo, el número de títulos de ese año, recuerda Zaid, se duplicó, de siete mil a quince mil. Desde entonces, el número de libros publicados fue creciendo. Esto no es casual. En el primer siglo después de la invención de la imprenta se publicaron 35,000 ediciones. En el último medio siglo, se calcula que se han publicado 36 millones. Ni el cine ni la televisión, por lo tanto, han acabado con el libro.
¿Qué podíamos hacer con tantos libros? Hace pocos años, las bibliotecas de las universidades norteamericanas empezaron a destinar cantidades de presupuesto a construir nuevos pabellones para sus bibliotecas, y luego ante la avalancha de nuevas ediciones, empezaron a destruir sus periódicos y revistas, después de microfilmarlas, por falta de espacio. He conocido amigos que, obligados por sus coléricas esposas, empezaron a alquilar apartamentos solo para poner allí sus libros. Otros los han llevado a casas de sus comprensivas madres. He conocido gente que tenía bibliotecas en Lima, Estados Unidos y Europa. He entrado en algunas de esas bibliotecas donde apenas uno ponía pie, las torres y torreones de libros en el piso empezaban a temblar y a veces se caían provocando un estrépito de efectos sísmicos en el edificio. Llegó un momento, hace algunos años, en el que no podíamos seguir acumulando libros físicos. Era inevitable, pues, que ante la proliferación llegara la síntesis.
Y esa síntesis tomó la forma de una caja rectangular, con diferentes nombres comerciales. Uno de ellos es el Amazon Kindle. Este adminículo es todos los libros en uno, una cueva de tesoros que se abre al golpe de los números de una tarjeta de crédito, una lámpara de Aladino del sultán bibliómano. En cierto modo, el Amazon Kindle es un retorno al ideal del libro sagrado de los orígenes pues nos ofrece la idea de que es un resumen de todos los libros que se han escrito. Recuerdo bien el primer día que vi uno, hace uno o dos años, en una tienda de Miraflores, encerrado en una especie de urna, iluminado por dos reflectores. Todos sabemos que cuando uno compra un Kindle, ya adquiere cientos o miles de libros clásicos. Luego, basta apretar un botón para recibir una novedad en cuestión de segundos. Hace poco alguien me dijo que el Amazon Kindle recuerda al Libro de Arena, de Borges, donde las páginas pasan infinitamente, una tras otra, sin fin.
Esa lámpara de Aladino de los lectores, esa cajita mágica, libera a las palabras de su asiento físico y las hace flotar en el mundo virtual, siempre a nuestro alcance. Hace poco un amigo me dijo que estaba en una playa del sur de Lima hablando con alguien que le recomendó una publicación que acababa de aparecer en Londres. Mi amigo no hizo más que sacar su Kindle de la mochila, apretar los botones necesarios y en segundos tenía el libro delante de él, para leerlo mientras tomaba el sol. No es de extrañar por eso que la venta de los libros electrónicos haya aumentado en un 116% en los Estados Unidos, aunque aún representa menos del diez por ciento de las ventas anuales. Sin embargo, es probable que esta cifra vaya aumentando. En España, según datos de enero del 2010, la mitad de la población de catorce años lee en formato digital. Es probable que en los próximos años veamos cada vez más eBooks, aunque algunos románticos seguiremos comprando algunos libros que identificamos como objetos únicos y no como masas de letras compartidas.
Pero el Amazon Kindle no es acaso el verdadero libro sagrado de hoy. El libro sagrado de hoy, si cabe la expresión, no es el libro que escribe un autor y lee un lector. Es un libro en el que el autor y el lector son intercambiables y que está hecho para ser celebrado y olvidado. Todos escriben y todos leen, y al mismo tiempo, todos olvidan lo que acaban de escribir y de leer. Su tema no es una historia de ficción sino la historia menuda de cada uno, y sus frases son las frases de la abreviación y el dibujo. Ustedes adivinarán que me estoy refiriendo al libro de los rostros, el Facebook, donde podemos ver las caras de nuestros interlocutores, aunque lo que veamos realmente también sea su representación. El Facebook es el libro de la vida cotidiana, de la vida descartable, un diario compartido, un espejo múltiple que se refracta en muchas direcciones. En esa masa, los usuarios procuran sentirse parte de algo, por ello forman clubes y grupos. El Facebook crea grupos de seguidores en torno a cualquier cosa, personaje o idea: un cantante, un político, una mascota, un amigo. Hay grupos de amantes de un club de segunda división en Eslovenia o del unicornio verde en Zaire. Todo cabe en sus espacios sin espacio y en sus tiempos sin tiempo. Su verdad compartida es la de la vida cotidiana, lo que sus usuarios hicieron esa mañana, a qué concierto de rock planean ir y qué parejas se han unido esa semana. Es la cofradía de la vida cotidiana y es considerada una falta no estar integrado a ella. Mientras que las estadísticas muestran que cada vez se usa menos ese aparato antiguo llamado teléfono, cada vez se usa más el Facebook. Pero el Facebook no solo congrega y agrupa sino que también dispersa y se extiende. Busca agresivamente a sus nuevos usuarios, manda mensajes y correos diciéndonos que hace tiempo que no estamos en sus filas. Nos pregunta por qué no hemos entrado en su tribu y lo hace con la insistencia helada de las máquinas programadas.
A diferencia de otros libros, el Facebook se compone de fragmentos individuales que se hacen trizas apenas se leen. Es un «libro constelación» que se construye para ser destruido de inmediato. Es intenso y a la vez fugaz, centrífugo y centrípeto, y por eso mismo perecedero y descartable, pero siempre renovable. La emoción con la que los usuarios entran al Facebook todos los días se diluye por las noches y renace al día siguiente, cuando han olvidado casi todo lo que dijeron. El Twitter es una versión más abreviada, más extrema del Facebook, pero es esencialmente el mismo principio: un libro colectivo hecho de luces fugaces y olvidos masivos.
Creo que la lección esencial que extraemos del Facebook es que revela una cultura que vive bajo el imperio del presente. Ni la carga del pasado ni la responsabilidad del futuro, que son tiempos densos, pueden interrumpir el contacto fugaz del Facebook. Esta red social es una droga que nos ofrece el presente como un refugio para olvidarnos de todos los otros tiempos. El presente ofrece el paraíso de lo fugaz. Esta es la esencia del Facebook y del culto moderno.
Hace solo veinticinco o veintiséis años, algunos de nosotros aún escribíamos en las prehistóricas máquinas, en un tiempo en el que los celulares y las computadoras parecían objetos de ciencia ficción. Para repasar la velocidad y la fugacidad de nuestros tiempos, basta recordar un aparato tan antiguo (tiene ya treinta años) como el fax, que se popularizó en los años ochenta. El fax, que era una gran novedad, pronto se convirtió en un objeto antediluviano con la llegada del correo electrónico, el cual es, hoy en día, casi también obsoleto. Estamos en un tiempo de aparatos y sistemas cada vez mejor preparados para sustituir la realidad. En este mundo en el que se ha perdido la caligrafía, estamos unificados por las letras y las sílabas de las cavernas tecnológicas.
La realidad, ese gran referente, el inicio de todas las reflexiones desde la Antigüedad, parece ser un estorbo en nuestros tiempos. Nuestro gran objetivo parece el de anular la realidad para crear otra, una realidad virtual, en un sistema definido por la velocidad sin tiempo y sin espacio. Estos sistemas crean una nueva realidad. Baste saber, como ejemplo, que varios informes han señalado que un usuario normal de Facebook no conoce a la mitad de su grupo de amigos. Sin embargo, la ilusión del grupo se construye.
Hoy, el Facebook tiene seiscientos millones de usuarios, cuando hay solo cuatrocientos millones de usuarios de computadoras y doscientos millones de teléfonos celulares.
Esta sociedad de adictos ha creado adictos también a la basura de estos medios que nos acosan. Muchas personas nos dicen que no tienen tiempo para hacer nada, pero sí lo tienen para leer varias versiones de un escándalo mediático en sus aparatos o de navegar buscando chateos. Sin embargo, no me sorprende que en la era digital, todos se quejen de que no tienen tiempo. Los aparatos son, por definición, secuestradores del tiempo y del espacio. Hace poco el gran editor alemán Michael Kruger dijo que lo único que las máquinas quieren es que lo hagamos todo rápido. Como a Proust no lo podemos leer en dos días, las máquinas se molestan, acumulan mensajes no leídos, nos mandan recordatorios, nos piden que las usemos. Lo que quiere la cultura de la fugacidad es que a Proust lo leamos en un día, para pasar a otra cosa.
Una de las notas más constantes de la cultura de los medios de comunicación es la pérdida de la privacidad. Si George Orwell adivinó en su novela 1984 que el gran hermano iba a estar vigilándonos en nuestras casas, ha ocurrido todo lo contrario. Ahora los ciudadanos se vigilan unos a otros: todos son los grandes hermanos del otro. Nada es privado. Las estrellas de cine venden los derechos de transmisión de sus bodas, de sus partos, y a veces de sus peleas. Ni siquiera las actividades clandestinas –digamos, un robo– son privadas. Hace poco la actriz Lindsay Lohan fue captada por una cámara de vigilancia cuando robaba objetos en una tienda por un valor de dos mil dólares; la tienda luego vendió el video del robo a treinta y cinco mil. Por su parte, Jennifer López vendió en cientos de miles de dólares las fotos del nacimiento de sus mellizos, y pronto estaremos viendo en videos exclusivos partos y quizá copulaciones y agonías (alguna estrella podría vender sus últimos segundos en esta tierra, de preferencia con sus últimas palabras, para dejarle un sencillo a sus descendientes).
Pero una de las señales más distintivas de esta cultura de la fugacidad es la creación de un nuevo lenguaje. La exhibición de la intimidad es paralela a la del lenguaje subjetivo.
Un nuevo idioma escrito recorre el mundo: el idioma del Facebook y el Twitter. Este lenguaje escrito es intensamente subjetivo e imita al lenguaje oral. Lo más común es encontrar allí textos del tipo «toy en la pelu» y «no enkntro mi llave»; frases escritas desde el dormitorio, el baño o el aburrimiento. Uno de los más recurrentes es «x» y «q», que juntos significan, como ustedes bien saben, «por qué».
El lenguaje se ha hecho más corto y más rápido en la cultura de la velocidad a la que me referí al comienzo. Los usuarios escriben como hablan. La velocidad oral ha reemplazado a la lentitud de lo escrito. Si antes se escribía «No voy a poder ir a tu casa esta noche porque tengo que acompañar a mi madre», el lenguaje del Twitter ha traducido esa frase como «Ta q no puedo weon tengo q tar en mi jato para ayuar mi vieja con unas waas.» En este caso, la expresión «waas» reemplaza a la tradicional «huevadas», que parece ser demasiado compleja para el lenguaje del Facebook. En este lenguaje, un saludo tan simple como «hola» se ha convertido en «habla, uón», y «chévere» se ha transformado en «chere».
Uno puede chatear con varias personas al mismo tiempo, así que lo que cuenta es la pulsión del seguir tecleando para atender a muchos. Para eso necesitamos un lenguaje corto y rápido. En este lenguaje no hay adjetivos, ni adverbios ni mucho menos preposiciones o artículos. Esta pobreza del lenguaje es el resultado de un proceso que había sido ya anticipado por lenguaje el utilizado en los noticieros televisivos, cuyo vocabulario no supera las cien o doscientas palabras.
¿Qué significa todo esto? Que el lenguaje comprimido nos ofrece un mundo comprimido. El mundo se ha estrechado entre estos sonidos. Es, pues, también ligero, rápido, fugaz, descartable.
Este podría ser un ejemplo de lo que el ensayista Jean Baudrillard ha llamado el «santuario de la banalidad» de la cultura de la computadora. Según Baudrillard, si antes el espejo nos devolvía nuestra identidad, hoy la pantalla de la computadora la dispersa. Baudrillard piensa que estamos en una sociedad de la proliferación, que crece en una forma de metástasis, como el cáncer, sin que podamos controlar su crecimiento. La cultura virtual es la que ha creado este crecimiento desenfrenado, donde lo que cuenta no es la realidad sino la hiperrealidad, que marca el universo virtual. Vivimos en una sociedad proliferante que ha inventado un idioma de palabras y fragmentos mínimos que estallan para comunicarse de un modo tan masivo como rápido y fugaz. Es la vida subjetiva, la vida cotidiana, en el santuario disperso de todas las identidades, en el lenguaje común.
Este lenguaje tiene algunos nombres. Uno de ellos es el «amix». El lenguaje de los «amix» es un lenguaje hiperreal que representa y sustituye al lenguaje propiamente dicho, así como las imágenes virtuales sustituyen a las reales. En este lenguaje, la contracción y la abreviación son mandamientos. Las siglas son esenciales. No hay que olvidar, además, que los requisitos de este lenguaje en las redes sociales también tienen efectos políticos. Una de las razones de la popularidad de un candidato peruano a la presidencia en estas redes ha sido que sus siglas quedaban bien, formaban un dactílico y parecían haber sido hechas para el lenguaje del Facebook. Ya ustedes sabrán a quién me refiero.
Todo lo que he dicho hasta ahora puede parecer demasiado sombrío. Tenemos que reconocer, sin embargo, que a veces encontramos una frescura y una sinceridad que puede resultar seductora en el lenguaje del Twitter y del Facebook.
Es obvio, por otro lado, que la tecnología del internet, por llamarla en un sentido amplio, nos trae innumerables ventajas, entre ellas, precisamente, la de la velocidad. No hubiera podido escribir este texto sin la información que tenía a la mano gracias a internet, por ejemplo. Debo reconocer también que desde que le sugerí al doctor Makowski el tema de este discurso, yo mismo, tratando de preparar esta conferencia, he hecho algo que nunca había pensado hacer: he abierto una cuenta en Facebook, donde he encontrado muchos mensajes que me habían dirigido sin que yo lo supiera. Solo espero poder salir algún día de allí para volver al mundo real.
Para terminar, creo que es obvio que la cultura de la velocidad, de la fugacidad, la carrera hacia el presente seguirá su curso, pero que siempre quedará, como siempre, un puñado de individuos que intentarán leer libros atendiendo a la belleza y a la profundidad del lenguaje, ya sea en libros digitales o físicos. Un informe del diario El País, llamado «Pienso, luego tuiteo», aparecido el fin de semana pasado, nos dice que se ha creado en el Twitter una pasión por el aforismo. Hay, por ejemplo, un grupo de cultores del doctor Johnson, que tiene treinta mil de seguidores. Una enorme cantidad de nuevos creadores de aforismos aparecen en el Twitter, e incluso hay concursos sobre ellos. El escritor mexicano Juan Villoro ha creado su propio blog de aforismos y, de pronto, ha tenido once mil seguidores. En esta cultura de la brevedad, los escritores de frases y sentencias se han visto favorecidos. He leído un artículo en el que se señala a Montaigne como un precursor del Twitter. El aforismo es quizá el nuevo género literario del Facebook y el Twitter. Todo esto también me recuerda lo que me dijo un alumno de la Facultad hace poco: hoy ya nadie lee una novela de cuatrocientas páginas.
Por último, hay que recordar también que la jerga es un invento tan antiguo como el idioma y que muchas obras maestras no lo serían sin su contribución. Quizá esta jerga cibernética tenga un futuro literario. Bastaría recordar dos grandes novelas del siglo veinte: Viaje al fin de la noche y El cazador en el centeno, para reconocer los aportes de la jerga al lenguaje literario. Me pregunto si acaso hoy existe entre los jóvenes usuarios del Facebook algún sucedáneo de Céline o de Salinger, que escriba novelas capaces de introducir un nuevo lenguaje –espero que así sea–. No me imagino pasajes de Cien Años de Soledad o de Pedro Páramo en el lenguaje del Facebook. No me imagino leer, por ejemplo, el comienzo de Pedro Páramo en el lenguaje del Twitter: «Ta k vine a Com uscando a mi viejo, un tal PP.» Y sin embargo, a lo mejor es posible. Solo creo que quien escriba una novela con estas características tendría que ser alguien que ha crecido en esta época y sienta como natural ese «idioma». Estoy seguro de que para los escritores de mi generación sería imposible escribir con este lenguaje.
Lo digo porque pertenezco a una generación de dinosaurios, que pensamos que el sujeto, el predicado y los complementos son partes de la oración; que escribir no es una actividad hecha para el presente y que hay una cierta belleza en la ortografía diversa y en el sonido y aspecto de cada letra; y también en las preposiciones, adjetivos y adverbios. Quizá somos una especie en extinción. En el futuro, es posible que nos reunamos en las cavernas para leer y comentar con otros catecúmenos lo que hemos leído. Nos llegarán noticias de cómo en el mundo de afuera se hacen transacciones comerciales en el lenguaje del Facebook, lo mismo que clases, y matrimonios y discursos de líderes mundiales escritos en ese lenguaje. Las personas que nos saludemos con frases tales como «¿Cómo has estado?» o «Buenos días» seremos figuras anacrónicas. Sin embargo, allí, escondidos en algunos lugares remotos, quizá en alguna caverna, muchos de nosotros nos juntaremos y seguiremos leyendo y conversando en frases enteras, acompañados de algunos libros, quizá incluso de algún Amazon Kindle. Leeremos por placer. Podremos comentar sobre los libros que estamos leyendo con otros amigos. Seguiremos leyendo y hablando y escribiendo. Por usar una palabra algo anacrónica, será una experiencia «chévere».
Puedes descargar también el PDF del discurso.







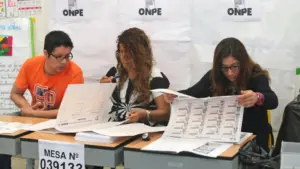






Deja un comentario